
Recuerdo que en aquellos tiempos de Bonanza y El Capitán Tan, era difícil que la película de después de cenar no tuviera dos rombos; casi era extraño el día que no aparecía al menos uno en la esquina superior derecha de la tele. Recuerdo que, entonces, la alternativa a estar en la cama, a las diez, con los ojos cerrados era estar en la cama, a las diez, con un libro en las manos. Quizá, más que cualquier otra cosa, fueron esos dichosos rombos los que me empujaron a leer. Recuerdo que cuando terminé con los libros de Salgari, Julio Verne o Enyd Blyton que había en casa le pedí a mi hermana mayor, lectora impenitente que no daba abasto con las entregas del Círculo de Lectores, que me dejara alguno de esos libros que se amontonaban en las estanterías de su cuarto. Recuerdo que tardó un buen rato en decidir cuál de ellos sería adecuado para mí edad; pero, sobre todo, recuerdo su gesto de duda (casi miedo) cuando me ofreció uno. Y recuerdo, como si fuera ayer, el primer párrafo de ese libro:
"Muchos años después, frente del pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.”
Recuerdo que cuando terminé de leer ese primer párrafo volví a leerlo de nuevo, y recuerdo que tras leerlo por segunda vez hube de detenerme para asimilar lo que acababa de suceder entre ese libro y yo. Supe entonces que aquello que tenía entre las manos era lo que llamaban “literatura”, y que muy poco tenía que ver con Sandokan y Los Cinco. Recuerdo sentir, mientras me adentraba en Macondo, que estaba perdiéndome por territorios nuevos, más lejanos y prohibidos que aquellos de los dos rombos que se escuchaban a lo lejos desde mi cama.
Años después, cuando volví a leer Cien años de soledad, el libro era otro: me habló de otra forma, me llevó por senderos diferentes; pero lo que hoy sigo recordando es la sensación de aquel primer encuentro tan furtivo. Desde entonces, si un libro no me extravía por lo más oscuro de algún bosque, si no me ofrece una puerta que forzar o una alambrada para saltar se queda a medio leer en la estantería sin pesar ni remordimiento por mi parte. En el camino que lleva al descubrimiento todos los pasos se dan en terreno ajeno.
Aquella noche de rombos y Macondo comenzó para mí una etapa en la que la lectura pasó, de ser algo rutinario, a ser un hecho bastante esporádico, pero con un sentido totalmente diferente. Es por eso que no me preocupa que los más jóvenes lean poco o mucho; lo que me preocupa es que los que tropiecen con la lectura puedan encontrar un lugar donde perderse realmente.
Cuando pasen por uno de esos planos gigantes que adornan las zonas turísticas de las ciudades, saquen su lupa y escudriñen con atención el punto rojo de “Vd. está aquí”. Yo lo hago, y, créanme, nunca estoy. Para encontrarse, mejor pasar junto al cartel de “Prohibido el paso”. En la historia de la humanidad mil viajeros tomaron alguna vez un ferry; pero Ulises no fue ninguno de ellos.
"Si nunca me extravié en el jardín de los senderos que se bifurcan es porque fui fiel al antiguo proverbio que exige: en la encrucijada, divídete. Sin embargo, a veces me pregunto, la felicidad, ¿no es elegir y perderse?"


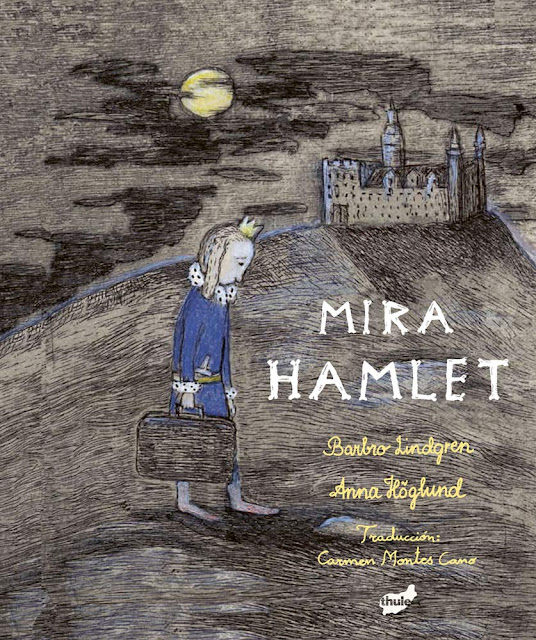
Comentarios
Publicar un comentario